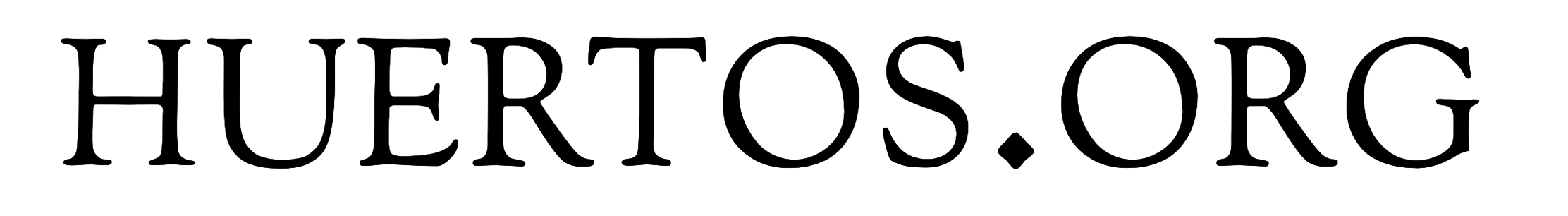Las tareas del huerto obligan a centrarse en el aquí y ahora. Pasa el rato y te haces consciente de la hora por la elipse del sol en el horizonte, una velocidad planetaria a la que te adaptas enseguida a las pocas semanas de haber iniciado un huerto. Esa percepción campesina del tiempo tiene algo de universal, sabes que es el mismo ritmo de un agricultor en Java o el que se vivía en los tiempos bíblicos de Abraham, dándole a la azadilla todos con la misma cadencia, en una atemporalidad antigua y ancestral. Es una sensación muy calmante.
Especialmente si trabajas solo, se produce cierto ensimismamiento. Te haces muy consciente de tu respiración, de tus sensaciones corporales, del trabajo de los músculos, de cómo funcionan tus pensamientos. Tiene algo de interiorización, mientras estás actuando en un mundo muy material, de tierra, plantas y herramientas. La atención se libera de tensiones y se extiende en el espacio del huerto y en tu interior.
El ritmo del día y la noche, de las estaciones y de las temporadas anuales se hace muy patente cuando te ocupas de un huerto. Son ciclos que parecerían repetitivos, pero tienen variaciones, matices, hitos, anécdotas y detalles que los convierten en irrepetibles, año tras año. Y otra sensación muy especial: mientras duermes, estás en la oficina o embarcando en la terminal de un aeropuerto,tus plantas crecen. El huerto se convierte entonces en un lugar simbólico, algo parecido a lo que consideramos «hogar», ese lugar al que siempre regresas, base de la estabilidad emocional.
Del libro El huerto curativo, Capítulo 1: Un lugar sin estrés.